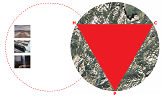Todavía no había amanecido. El despertador sonó con un rumor sordo debajo de la almohada, como el zumbido de un insecto atrapado. A. se levantó de la cama en silencio, descalza, para no despertar a su hermano pequeño. Recordó las palabras de su madre. Las niñas pequeñas no deben andar solas por la casa de noche. La primera vez fue por casualidad, no podía dormir y se levantó; después tenía que saber por qué, cuál era el motivo de esta advertencia. El suelo un poco frío le resultaba agradable. Se acercó al cuarto de sus padres para ver cómo dormían; estaban tranquilos, se podía oír su respiración, a veces acompasada, pensó que no eran diferentes a ella, niños grandes que dormían como todos. El sueño era su refugio; aunque también sabía que estaba lleno de peligros, recordaba las pesadillas. Siguió adelante hasta una ventana, al final del corredor, por la que entraba la tibia luz de la luna. La oscuridad no era una molestia, al contrario, veía los objetos con una claridad fantasmal, de absoluta nitidez, las líneas se dibujaban en el espacio en cuadros de grises superpuestos. Abrió ligeramente la ventana. Cerró los ojos. Sólo quería notar lo que había fuera, sentirlo sin verlo; la suave brisa acarició sus mejilas, movió sus cabellos rizados. Comprendió que afuera había otro mundo; todos dormían para olvidarlo, los vecinos, papá, mamá, su hermano. No les interesaba. Vivían con el horario que marcaba el sol. Era mejor estar despierto de día; la noche sólo era un trámite a pasar lo antes posible. Pero A. prefería la noche, durante el reinado de la pálida luna había un mundo sólo para ella, que nadie más conocía, y las cosas estaban tan cerca como quería. Era una lunática.
skip to main |
skip to sidebar
relatus
relationes
RELATA REFERO
Toda cabeza es otra que sí misma y va aparte. Una sola no tendría sentido.
Para repensar lo pensado o relatar lo relatado sin asumir la veracidad ni la exactitud de la fuente:
Caput zonae (Comentarios)
relata
- adaptación (1)
- afuera (1)
- agua (2)
- alegría (1)
- alternativa (1)
- altura media (1)
- amenaza (1)
- anciano (1)
- angustia (1)
- animal (3)
- aplicaciones (1)
- arma (1)
- atracción (1)
- aventura (1)
- bautizo (1)
- bebé (2)
- botella (1)
- camiseta (1)
- caricia (1)
- cautividad (1)
- cerebro (1)
- ceremonia (2)
- círculo (1)
- claridad (1)
- colapso (1)
- colores (1)
- comprensión (1)
- concepto (1)
- concreto (1)
- condena (1)
- conducta (1)
- control (1)
- cosas (1)
- creación (3)
- cuerpo (1)
- decisión (1)
- dependencia (1)
- desconocido (1)
- deseo (1)
- días (2)
- diluvio (1)
- dominio (1)
- elección (1)
- electrodo (1)
- embarazada (1)
- enemigo (1)
- entusiasmo (1)
- escalera (1)
- esclavo (1)
- escondrijo (1)
- espacio (1)
- espacio abierto (1)
- esperanza (1)
- esponja (1)
- estrategia (1)
- exclusión (1)
- existencia (1)
- experiencia interior (1)
- extraño (1)
- fábula (1)
- familiar (1)
- felicidad (1)
- figuración (1)
- flor (1)
- gatos (1)
- gusano (1)
- gusano de la consciencia (1)
- hablar (1)
- Harmony (1)
- hermano (1)
- hija (1)
- idea (1)
- imaginación (1)
- infancia (7)
- infante (2)
- infantilismo (3)
- integración (1)
- juego (6)
- juego de la cueldad (1)
- la Noria (1)
- libertad (1)
- lógica (1)
- luna (1)
- luz (1)
- madre (2)
- madriguera (1)
- magia (2)
- malo (1)
- mano (1)
- maravilla (1)
- masaje (1)
- metal (1)
- mirada (1)
- mirar sin ser visto (1)
- monster high (1)
- monstruo (1)
- muerte (2)
- muleta (1)
- mundo (4)
- niña (3)
- niño (4)
- noche (1)
- numerar (1)
- opción (1)
- origen (1)
- oscuridad (2)
- padres (1)
- palabras (2)
- palmada (1)
- paloma (1)
- peligro (1)
- pelota (1)
- pensamiento (2)
- pesadila (1)
- piedra de toque (1)
- piel (1)
- plegaria (1)
- posibilidad (1)
- predicados (1)
- premisa (1)
- punto de apoyo (1)
- rama de olivo (1)
- refugio (1)
- rendición (1)
- risa (1)
- salvación (1)
- secreto (1)
- sensaciones (1)
- sensible (1)
- sentido (1)
- seriedad (1)
- silla eléctrica (1)
- silogismo (1)
- sociedad (1)
- sol (1)
- Sol y Luna (1)
- sorpresa (2)
- sucesión (1)
- sueño (2)
- temor (1)
- tiempo (2)
- transustanciación (1)
- tren (3)
- tribunal de la razón (1)
- túnel (1)
- útero materno (1)
- vagón (1)
- varita mágica (2)
- vejación (1)
- viaje (1)
- vida (2)
- videojuego (1)
- visión del mundo (2)
- voluntad (1)
- zona de contención (1)
- zona peligrosa (1)